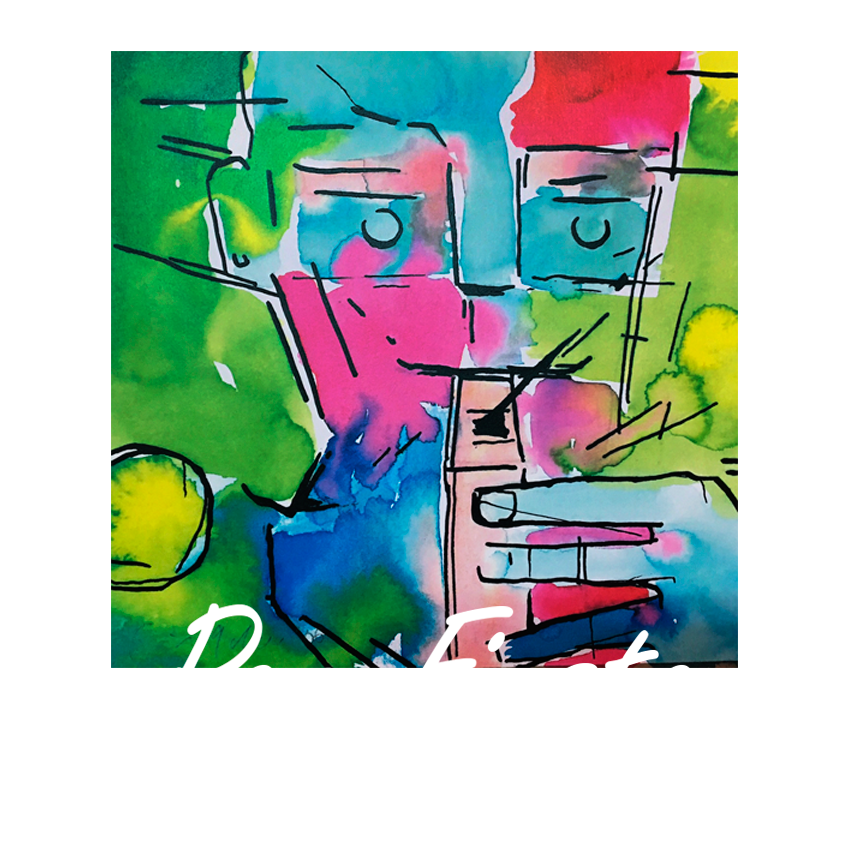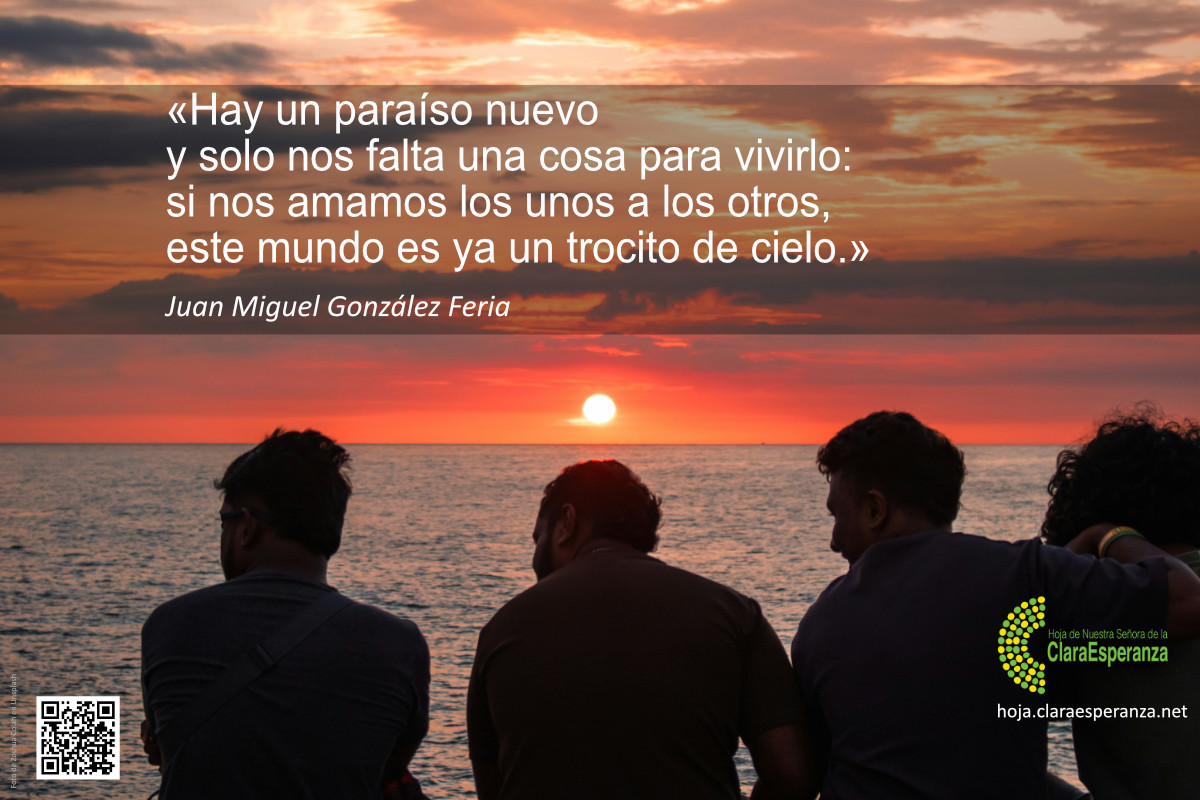Hace unos días fue el cumpleaños de una amiga y, junto con otros compañeros del colegio, le regalamos un desayuno sorpresa. Trae de todo, no le falta un detalle. No se lo esperaba y para ella, cansada pues había pasado la noche fatigada, fue un bálsamo de alegría.
Este evangelio siempre me ha enternecido por la sencillez dentro de todo lo deslumbrante que puede ser la Resurrección.
Imagino que tampoco faltaría un detalle cuando Jesús se apareció a sus amigos y les preparó el desayuno. Era lógico que Juan, su discípulo amado, comunicara desde lo más profundo de su ser: “¡Es el Señor!” No había duda, era El: el cuido, la forma de disponer las brasas, la atención personalizada a cada uno, la magnificencia que sacia a todos.
El colocó unos panes y un pez y los animó a poner parte de lo que habían conseguido pescar. Jesús Resucitado no viene para fascinarnos, sino para animarnos a continuar con lo cotidiano, con lo que solemos hacer cada día. En lo sencillo, ser luz.
Es consciente de que el cansancio puede llevarnos al desánimo y la desconfianza, por eso, de nuevo nos muestra que a poco que confiamos en El, obtenemos mucho más de lo que pudiéramos imaginar.
Sobre esta alegría, Jesús no edulcora el camino y nos da una misión, indicándonos lo necesario: Amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Amar al Padre y dejarnos amar por El.
Así, desarrollaremos nuestro ser resucitado: Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, darnos del todo al que pide.