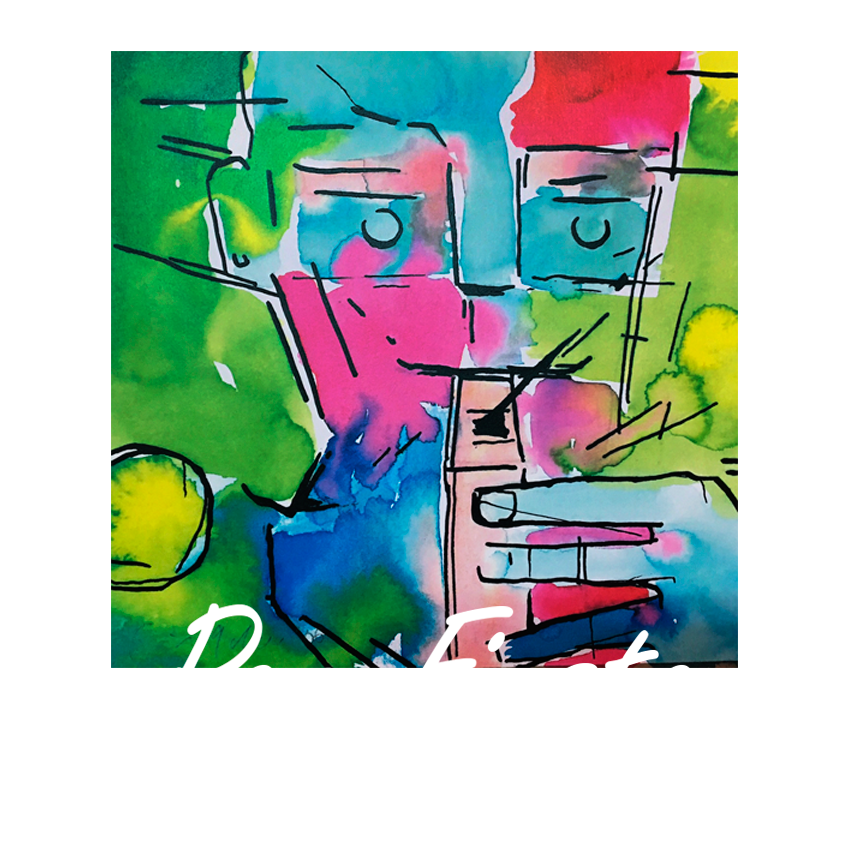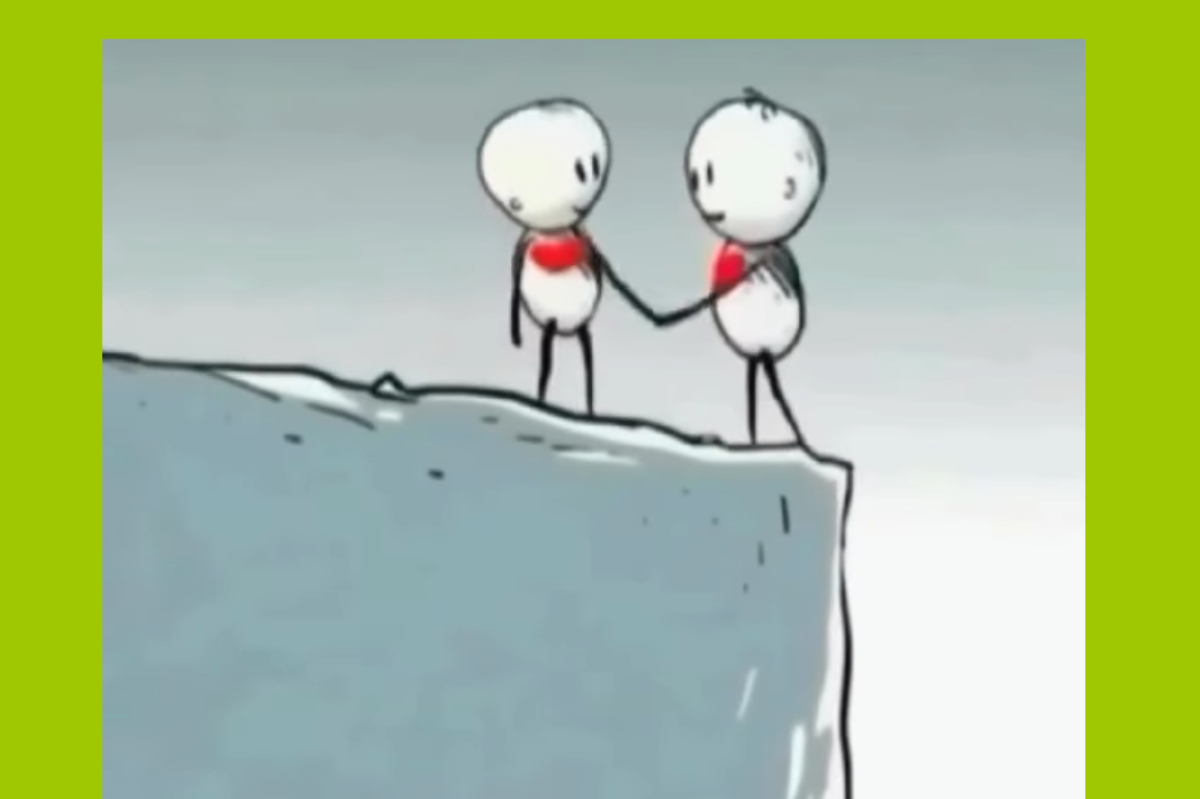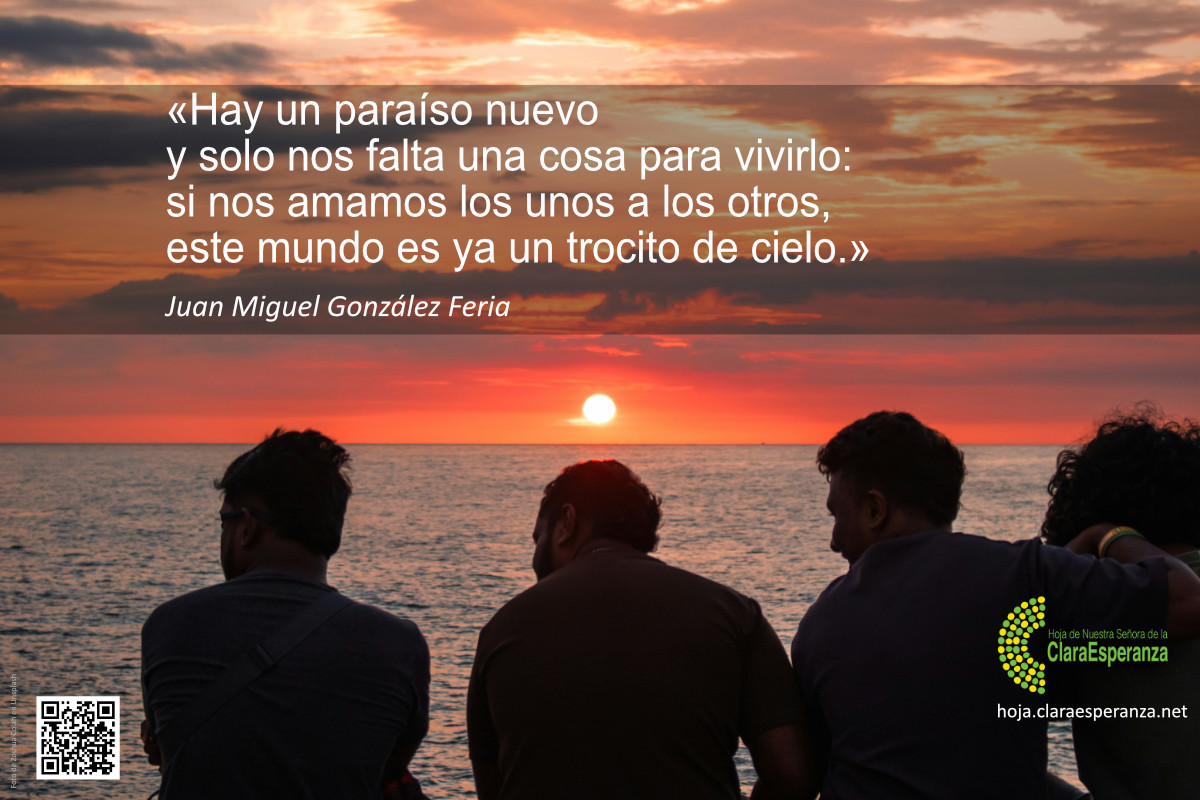Mientras preparaba el comentario del evangelio llegó a mis manos este cuento. La verdad es que lo encontré muy sintónico con el evangelio de hoy. La historia dice así:
En un pequeño pueblo de Galilea, un maestro viejo vivía cerca del desierto. Era conocido no tanto por sus enseñanzas, sino por la manera en que escuchaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todo el mundo callaba para escucharlo.
Un día, un discípulo le preguntó: — Maestro, ¿qué es lo más importante de la vida?
El maestro no contestó. El discípulo insistió: — ¿Es la verdad? ¿Es el amor? ¿Es el dolor?
El maestro, en silencio, cogió un trozo de pan, lo partió en dos y dio la mitad al joven. Después llenó una copa de vino y la ofreció sin decir nada.
— ¿Eso es todo? —murmuró el discípulo, un poco desconcertado.
— Eso es todo —respondió el maestro finalmente—. Partir el pan y ofrecerlo.
Compartir el vino y beberlo juntos. No hay sabiduría sin comunión. No hay verdad sin humildad. No hay amor sin presencia.
El discípulo se quedó en silencio. Aquel gesto sencillo había dicho más que mil palabras.
Los años pasaron. El discípulo se convirtió en maestro. Y cuando alguien le pedía qué había aprendido de la vida, él simplemente sacaba un trozo de pan, lo partía y decía:
— Todo empieza aquí.
Jesús está contento de celebrar, de reunirse y compartir la mesa con los discípulos y más sabiendo-intuyendo que sería la última. Compartir, compartir en plenitud, en todos los sentidos y con todos los sentidos. Eso es lo que nos enseña Jesús y es así como nos llenamos, crecemos y superamos.
Que bueno poner la mesa, prepararla y compartirla!