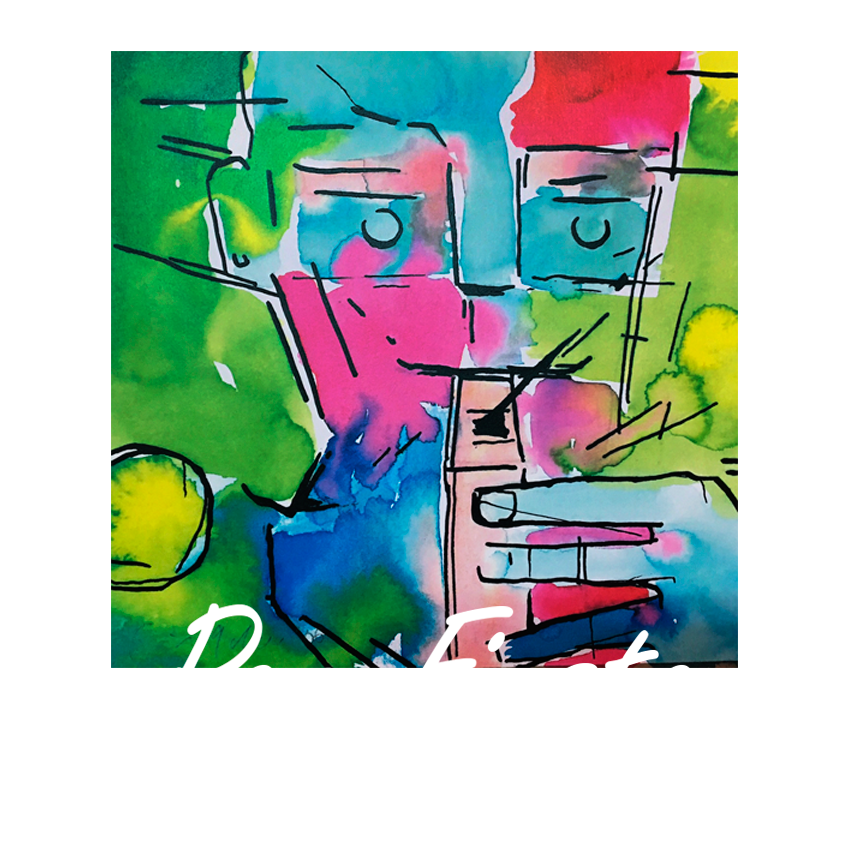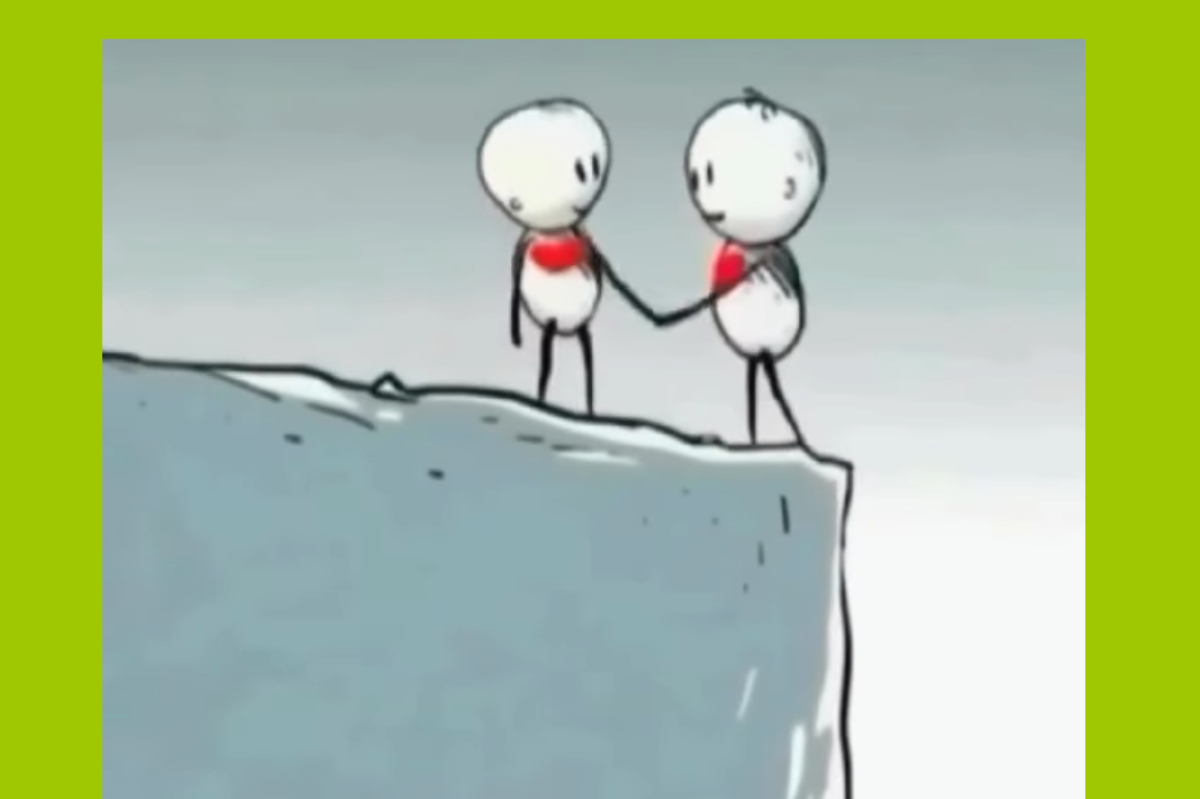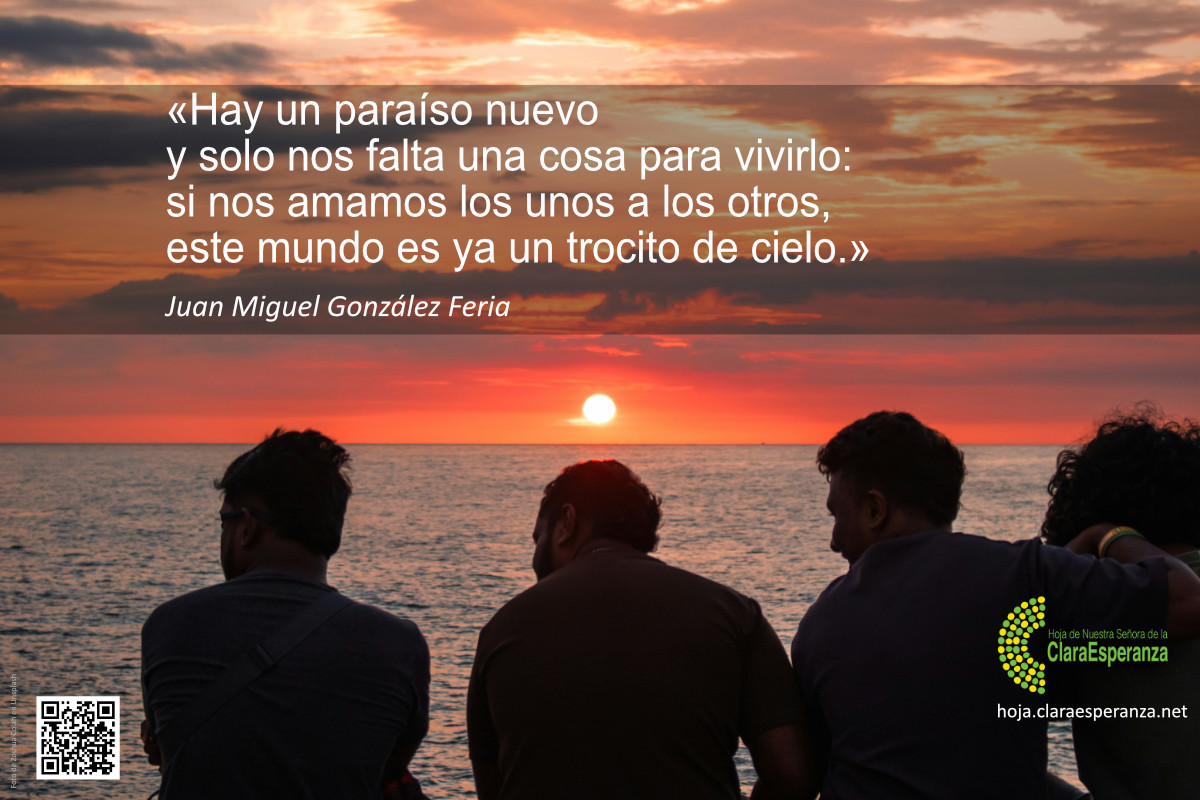El Evangelio de Juan nos sitúa en un momento de gran expectación: la cercanía de la Pascua judía. Jesús sube a Jerusalén y lo que encuentra en el Templo es una escena que rompe con la solemnidad esperada: «vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos». Esta situación, que se había normalizado como un servicio necesario para los peregrinos, se había convertido en un foco de explotación y codicia.
La reacción de Jesús es como menos sorprendente y enérgica. Él, a quien consideramos el «Príncipe de la Paz», reacciona haciendo un látigo de cuerdas y, en un gesto de celo, echó a todos del Templo, junto con las ovejas y los bueyes; desparramando las monedas de los cambistas.
Es muy probable que esta no fuera una acción espectacular y violenta que desencadenara una revuelta, sino un gesto simbólico y profético. El impacto no fue físico, sino teológico. Al purificar el lugar, Jesús está actuando como el Señor del Templo y está juzgando el sistema que lo había pervertido. Su reacción nace del amor, del deseo ardiente de que cada persona pueda experimentar la presencia viva de Dios sin obstáculos. El celo que lo devora no es ira descontrolada, sino la pasión divina por la santidad y la verdad del culto.
Este pasaje, colocado al inicio del evangelio de Juan es clave, porque no solo critica el culto, sino que lo sustituye por la nueva alianza. Esta es el lugar privilegiado de encuentro con el Padre ya no es un edificio hecho por manos humanas, sino la persona misma de Jesús. Su muerte (la destrucción del templo) y su Resurrección (el levantamiento en tres días) inauguran el nuevo culto «en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23-24). El sistema religioso antiguo, lleno de comercio y ritos vacíos, será reemplazado por el Cuerpo Resucitado de Cristo, la nueva Morada de Dios entre los hombres.
Jesús nos invita a purificar y renovar el templo de nuestra propia vida. La Pascua se acercaba, dice el texto. Y también para nosotros, cada día puede ser una pequeña Pascua: un paso de la oscuridad a la luz, del ruido al silencio, del miedo a la confianza. Jesús nos invita a renovar el templo de nuestra vida, no con látigos, sino con amor, con verdad y con alegría.
Que el celo por la casa del Padre nos devore, sí. Pero que ese celo sea también celebración, gratitud, danza interior. Porque vivir es un don, y vivir en Dios es una fiesta.