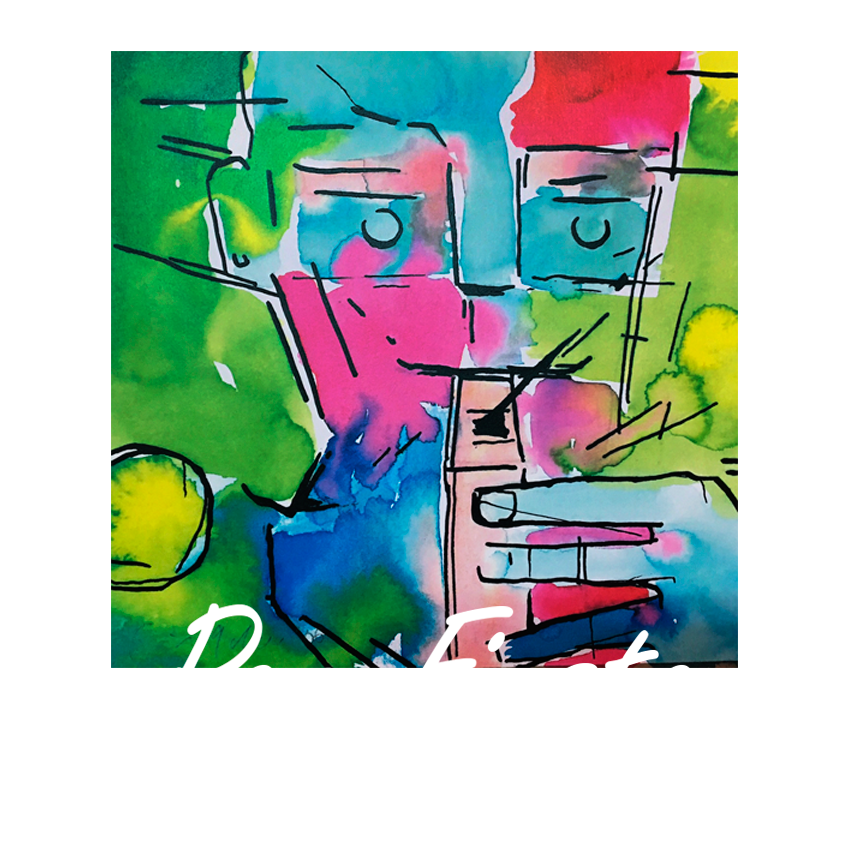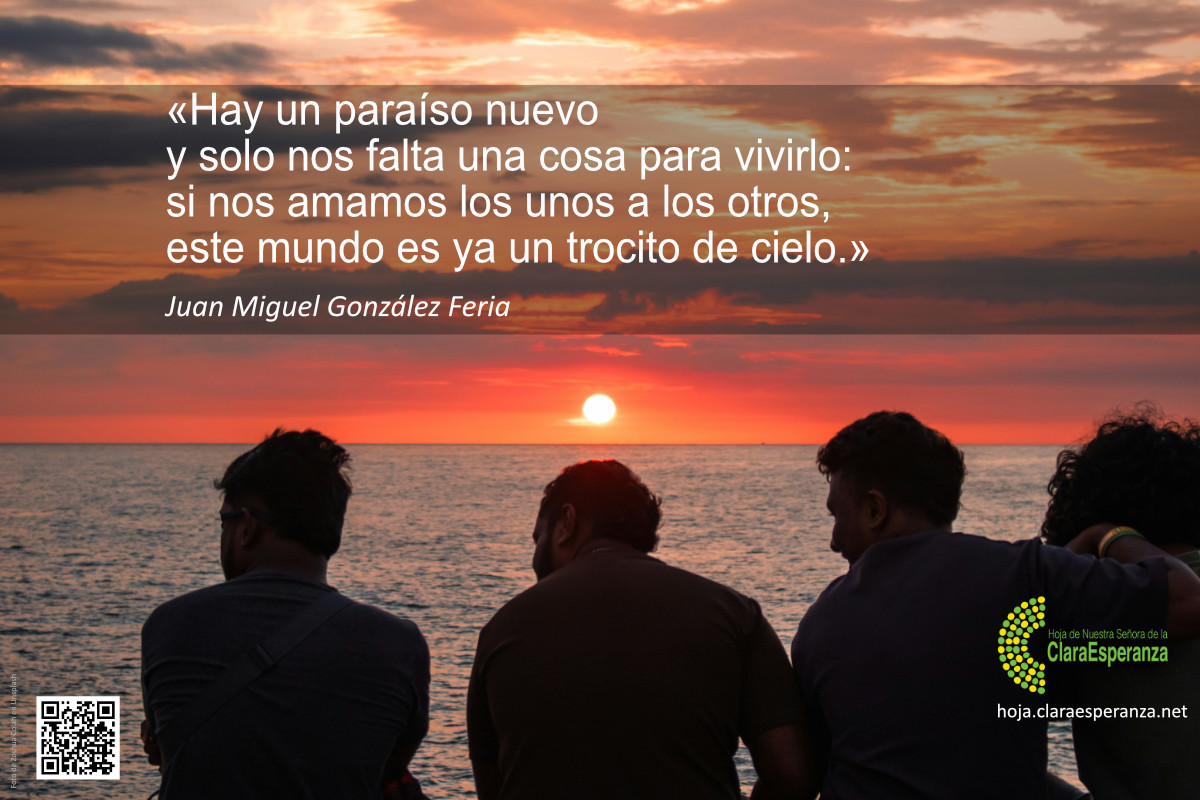El ejemplo más claro de que los hombres puedan hacer algo parecido a lo que se expresa con el verbo crear, es procrear: engendrar un hijo, a quien un día deberá depositar de pie en medio del mundo.
Hoy se habla por todas partes de paternidad responsable.
No cabe duda; lo más serio que pueden hacer los seres humanos en el plano natural es, nada menos, que dar origen a otro ser como ellos. Dado que el hombre es libre e inteligente, debe aplicar estos atributos con la máxima responsabilidad, precisamente, a lo que es su más alto quehacer: dar la vida.
Es más importante «construir» un hijo que una casa de ladrillos o una empresa para fabricar juguetes. Es más trascendental hacer un hombre vivo que pintar un hombre sobre un lienzo, aunque sea con arte excelente.
Pero esta responsabilidad sería una cosa irrisoria si se agotara en el mero acto procreante tan fácil y gustoso de realizar.
Por ser inteligente, el ser humano sabe de antemano las posibles consecuencias del mismo ¡tan empeñativas!; debe asumirlas si no quiere traicionar su propia grandeza.
Ha de estar dispuesto, con amor y servicio, a alimentar, educar, ayudar y guiar a quien sorprendentemente vendrá de su carne y sus entrañas y –lo que aún es más– que procede de la libertad de los padres.
Este ejemplo es el cimero. Pero cabría decir lo mismo en muchos otros casos. No tendríamos que atrevernos a crear aquello que no estamos dispuestos a conservar, poniendo todos los medios a nuestro alcance.
Hay alcaldes, por ejemplo que mandan construir un parque –quizás llevará su nombre– y emplean con generosidad los fondos del erario para este fin. Pero luego, al poco tiempo, estos jardines están pisoteados, secos; con papeleras y bancos rotos. Y lo que pensaba el edil que redundaría en su gloria, se concreta en una permanente acusación de imprevisión, ya que no supo erigir el modo de conservar lo que tanto costó crear.
Muchos arquitectos son descuidadamente felices. Construyen edificios espléndidos –más o menos– y los entregan a sus usuarios, pero no dan garantía ni siquiera por un año –como al comprar un reloj o un televisor– y los vecinos tienen que cargar con las averías de materiales endebles o intrincadas instalaciones.
No cabe aducir que uno es el que siembra, otro el que siega y otro el que al cabo recoge.
En el grano de la sementera está todo un tesoro de supervivencia, de ecología adecuada, que por sí mismo, con extraña sabiduría, dará una espiga colmada. Es más fuerte en su ínfima pequeñez que un niño, el cual no tiene futuro si se le deja desvalido.
Un sofisticado avión, si no se cuida, pronto es chatarra.
Un partido político si no se rehace con mimo cada día, se desintegra.
Una familia si no se va amasando con ternura jornada tras jornada, estalla, como una granada mortífera.
En un restaurante bien decorado, acaso hasta elegante, si no se cuida con esmero sus toilettes, por esos sucios desagües se irá su fama.
La grandeza del hombre es crear, sí. Pero triste prerrogativa sería si, a la par, no ejerce otro rasgo de la naturaleza: conservar, y aún mejorar si cabe, lo que por él mismo empezó a existir. ¡Hasta las cosas merecen el cuido y el respeto de quien las hizo ser lo que son!
Publicado en:
El Adelantado de Segovia, octubre de 1984.
Diari de Sabadell, octubre de 1984.
Diari de Extremadura, octubre de 1984.
Catalunya Cristiana, octubre de 1984.
La Montaña de San José, enero-febrero de 1985.
El Sur de Chile, junio de 1987.