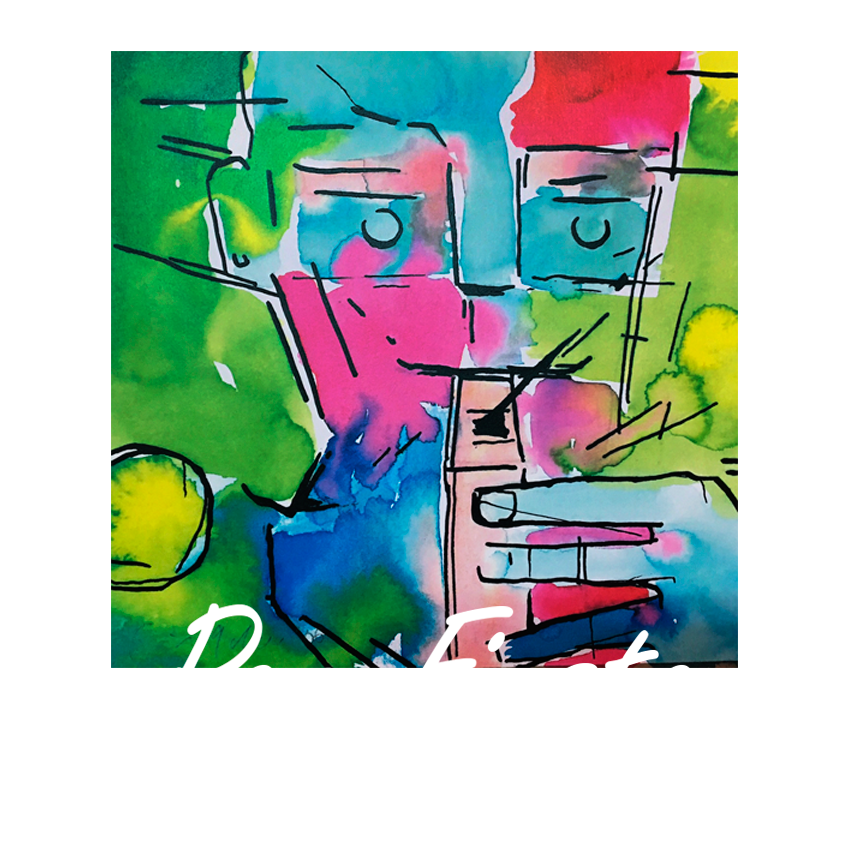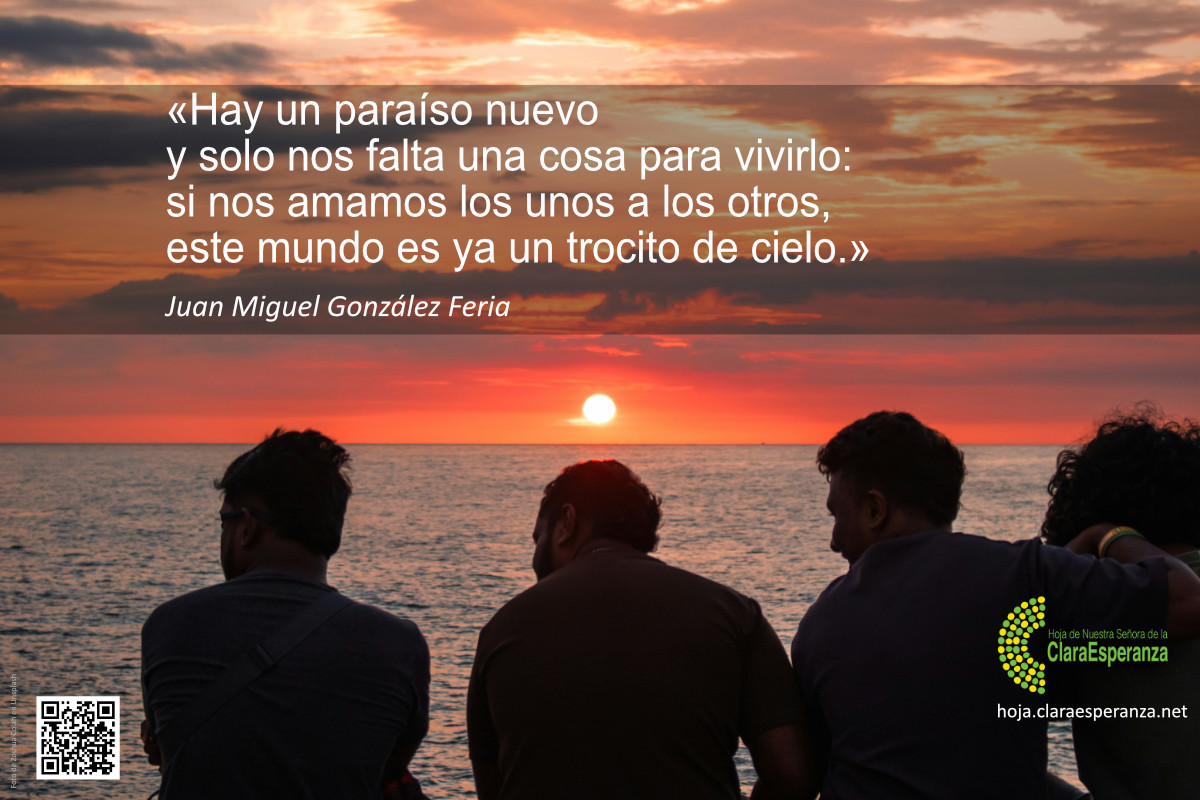El maestro de la ley no pregunta porque no sepa qué dice la ley, sino para asegurarse la vida eterna. Jesús, que sabe que él ya conoce la respuesta, le hace ver que no basta con saber la ley, sino que lo importante es vivirla.
Por eso cuenta la parábola del samaritano. Y no elige a un judío compasivo, sino a un samaritano, alguien despreciado por los judíos, para mostrar que la verdadera compasión va más allá de los prejuicios religiosos o sociales.
Este hombre no solo se detiene, sino que se acerca, lo cura, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, paga por su cuidado y promete volver. No calcula, no pregunta si es judío o no, simplemente actúa con misericordia. En cambio, el sacerdote y el levita —representantes del culto y la ley—, pasan de largo. Cumplen con sus normas, pero no con el mandamiento del amor.
Jesús nos enseña que el amor a Dios se expresa en el amor al prójimo. No quiere creyentes, sacerdotes o líderes religiosos preocupados solo por el cumplimiento externo de normas. A Dios se lo ama cuidando de los demás, sobre todo de quienes están heridos, solos o marginados.
El amor verdadero no se queda en palabras ni en buenas intenciones, sino en gestos concretos: detenerse, mirar, acercarse, ayudar.
Todos tenemos oportunidades cada día de ser como el buen samaritano: en casa, en la calle, en el trabajo, incluso dentro de nuestra comunidad.
Y esto no lo hacemos solo por querer heredar la vida eterna, sino por compasión, por misericordia, porque eso es lo que Dios espera de nosotros.
Y cuando un día lleguemos ante el Padre —quien es la Misericordia misma—, Él sabrá qué hacer con cada uno de nosotros.