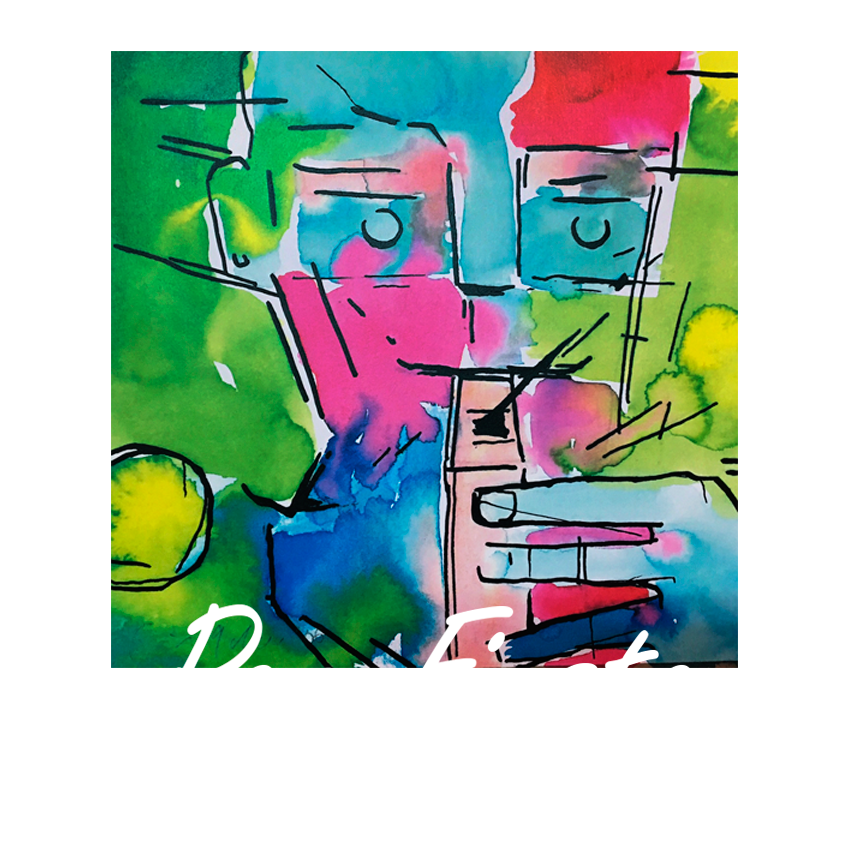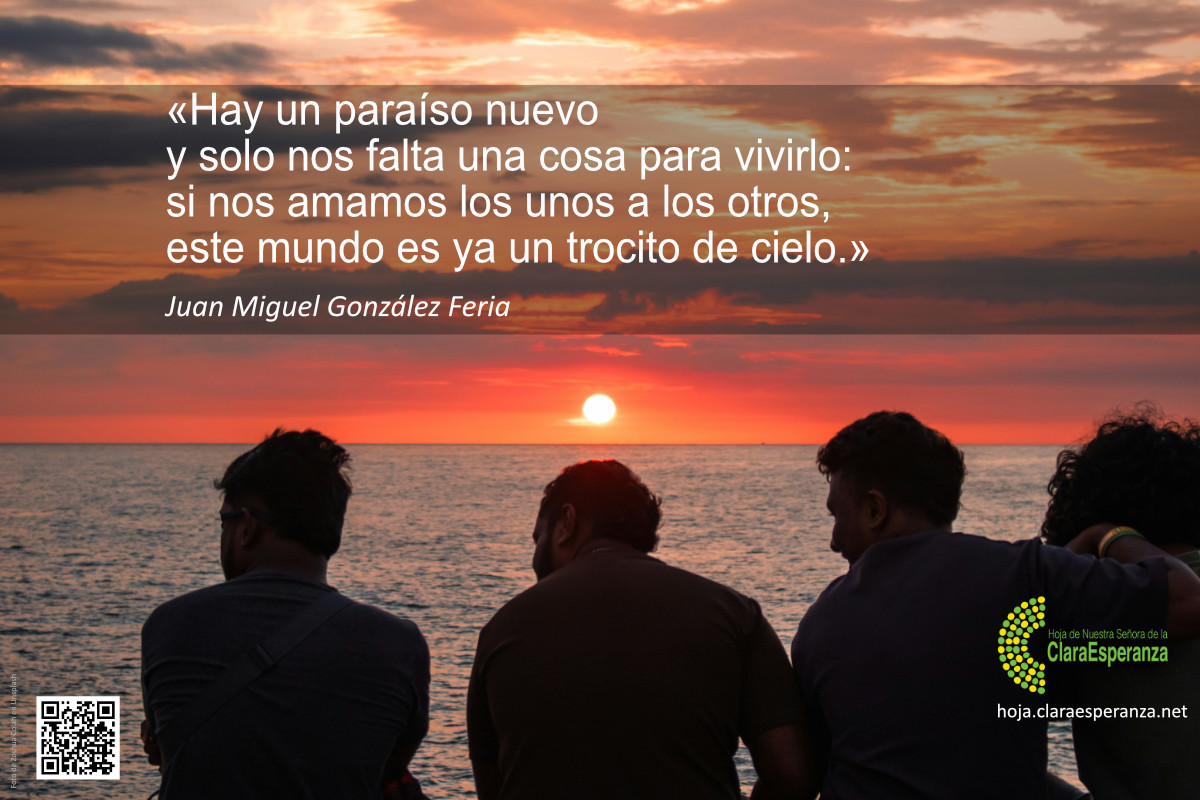Mt 2,13-15.19-23
Nunca más actual el Evangelio que nos presenta la liturgia este domingo.
Un hombre y una mujer buenos, con un niño en brazos, huyendo víctimas de la desesperanza, del temor a padecer a causa de la indolencia de quienes se cobran de las vidas ajenas sus propios egoísmos. José y María, discerniendo lo que Dios les mostró como alternativa a ese escenario se ponen en camino hacia un futuro que, en sí, es difícil de entender. No obstante, en lo íntimo de su corazón, saben que la verdadera esperanza está en la fragilidad de ese Niño, en el que contemplan con certeza la presencia del Dios que se asoma en la pequeñez y en la ultimidad.
José, teniendo una experiencia profunda de Dios, con la visita del ángel entiende que su misión es proteger, cuidar y posibilitar que esa presencia silente se haga realidad en lo cotidiano, en la incertidumbre e, incluso, en el peligro. No importa lo que suceda, José resguarda fielmente lo que Dios le ha encomendado, es un hombre que escucha y confía, aún cuando no entiende del todo el camino que se abre ante él.
La huida a Egipto da a entender que el Hijo de Dios se encarna en una contingencia marcada por la fragilidad, el peligro y el exilio, y evidencia -como si fuera hoy- la situación de quienes se ven en la necesidad de huir, dejando atrás lo poco o mucho que poseen. En ese contexto José y María ponen a Dios en el centro de sus decisiones, incluso cuando estas implican abandonar la tierra y los planes personales.
José es hombre de alma atenta, porque ha aprendido a escuchar a Dios en lo profundo; no necesita de estruendos ni de largas explicaciones, el amor lo despierta.
La huida a Egipto es más que un viaje exterior, es un descenso a ese espacio, que es también desierto, donde toda seguridad humana queda en la somnolencia. Al entrar en tierra ajena con su familia, entra también Dios en sus noches -y en las nuestras-, en nuestros miedos, en nuestros íntimos exilios, pero allí, donde parece que todo es extraño, Dios ha llegado primero y nos prepara posada.
El Misterio va en brazos de sus padres. José y María confían, sin comprender plenamente, pero confían. Su fe se afirma más en la presencia que en la certeza. Cada decisión, cada experiencia, cada paso es un abandono, un levantarse del sueño y ponerse en camino.
En José y María, con Jesús en brazos, se devela el alma que se ha vuelto morada de Dios: no importa dónde ni cómo, ellos mismos son posada, tienda y refugio; abrigo, protección, amparo; caseidad.
Cuando el peligro pasa, Dios vuelve a hablar y la decisión de establecerse en Nazaret se va revelando poco a poco, no todo de una vez. José discierne, escucha de nuevo y despierta… y vuelve a adaptarse para hacer que la voluntad de Dios vaya dándose de forma sencilla, poco visible, pero profundamente fecunda. No en vano se encamina al norte con su familia, hacia Galilea, tierra fecunda y dadivosa, en donde, históricamente, comparten suerte los judíos y los extranjeros; donde el mismo Jesús compartirá vida, trabajo y encuentros que abrirán sus horizontes vitales haciéndole crecer en gracia y sabiduría, gracias a que sus padres le han “norteado”.
José ha aprendido a dejarse conducir y a proteger la intimidad con Dios que alberga en su interior.
Este pasaje invita a entrar en el mismo movimiento: dejarse conducir en la noche, proteger la vida divina que habita en lo profundo y aceptar que el camino hacia Dios pasa muchas veces por Egipto antes de llegar a Nazaret. Quien, como José, guarda el Misterio sin poseerlo, termina habitando en la paz de Dios.
Sole Mateluna